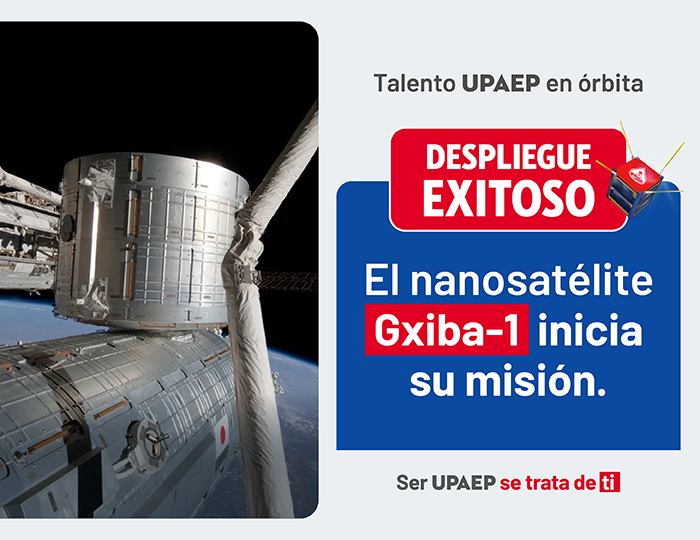Solo 25% de municipios en México cuentan con atlas de riesgo actualizados
La prevención y la gestión de riesgos son piezas fundamentales para construir sociedades más resilientes frente a los fenómenos naturales. Bajo esa premisa, el Dr. Eduardo Ismael Hernández, profesor-investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de UPAEP, impartió la conferencia de prensa “¿Qué es, cómo se elaboran y para qué sirven los Atlas de Riesgo?”, en la que explicó la importancia de este instrumento técnico-científico para la toma de decisiones en materia de protección civil y políticas públicas.
Durante su participación, el académico señaló que los atlas de riesgo no deben entenderse como simples mapas, sino como documentos integrales que combinan información sobre amenazas, exposición y vulnerabilidad en una zona determinada. “El riesgo es la combinación entre el fenómeno perturbador —como un sismo o una inundación—, el nivel de exposición de la sociedad y la vulnerabilidad de la infraestructura. Un atlas de riesgo contempla estos tres aspectos para identificar las zonas de mayor susceptibilidad y así prevenir desastres”, indicó.
El Dr. Hernández explicó que su construcción implica una labor interdisciplinaria que abarca desde estudios geológicos, geotécnicos e hidrológicos, hasta la instrumentación y monitoreo sísmico en las ciudades. Con esta información, se elaboran mapas que no solo muestran dónde están ubicadas las infraestructuras clave (centros de distribución de energía, agua, combustibles, hospitales, escuelas, etc.), sino que además permiten calcular la probabilidad de daños en edificaciones e incluso estimar pérdidas económicas ante distintos escenarios.
“Un atlas de riesgo se sustenta en cálculos científicos y modelos matemáticos. En el caso del riesgo sísmico, se utilizan estaciones de monitoreo para conocer cómo vibran los suelos, y a partir de ello se hacen estimaciones sobre la intensidad de futuros movimientos telúricos. Lo mismo ocurre con fenómenos hidrometeorológicos como inundaciones, granizadas o huracanes, e incluso con escenarios asociados a erupciones volcánicas”, precisó.
El académico destacó que estos instrumentos tienen múltiples aplicaciones:
Proporcionan criterios para la actualización de normas de construcción sismo-resistentes.
Orientan los planes de desarrollo urbano, señalando qué zonas son más seguras para expandir la infraestructura.
Fortalecen la protección civil al identificar áreas críticas y escenarios de emergencia.
Permiten generar políticas públicas enfocadas en la prevención y no solo en la atención de desastres.
En ese sentido, subrayó que los fenómenos naturales no son la causa directa de los desastres, sino las vulnerabilidades creadas por decisiones humanas, ya sea en la planeación urbana, la construcción o la gestión de recursos.
Uno de los puntos de mayor preocupación que expuso el Dr. Hernández es que en México existe un rezago significativo en la elaboración de atlas de riesgo. De los 2 mil 462 municipios del país, únicamente 625 cuentan con un atlas, lo que representa apenas el 25% del total.
“Esto es un riesgo en sí mismo, porque significa que en la mayoría de las localidades no se tienen herramientas técnicas para planear adecuadamente y mitigar los efectos de fenómenos naturales”, advirtió.
El académico señaló que los principales desafíos para su actualización son la falta de inversión y, sobre todo, de voluntad política. “Existen empresas que venden atlas de riesgo que no cumplen con los criterios técnicos establecidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). La estrategia debe ser clara: aplicar la metodología científica marcada por la Ley General de Protección Civil y respaldada por las instituciones académicas y de investigación”, apuntó.
Para concluir, el profesor de UPAEP enfatizó que los atlas de riesgo son solo el primer paso dentro de una estrategia integral: “Un atlas identifica los riesgos, pero si no se toman acciones para disminuir la vulnerabilidad, queda como un documento sin utilidad. La clave está en que autoridades, universidades y sociedad trabajen juntos para transformar esa información en políticas públicas que realmente reduzcan el impacto de los desastres”.
El Dr. Hernández hizo un llamado a cambiar el paradigma y asumir la prevención como un compromiso social. Expresó que la resiliencia no se construye después del desastre, se edifica antes, con conocimiento, planeación y decisión política.